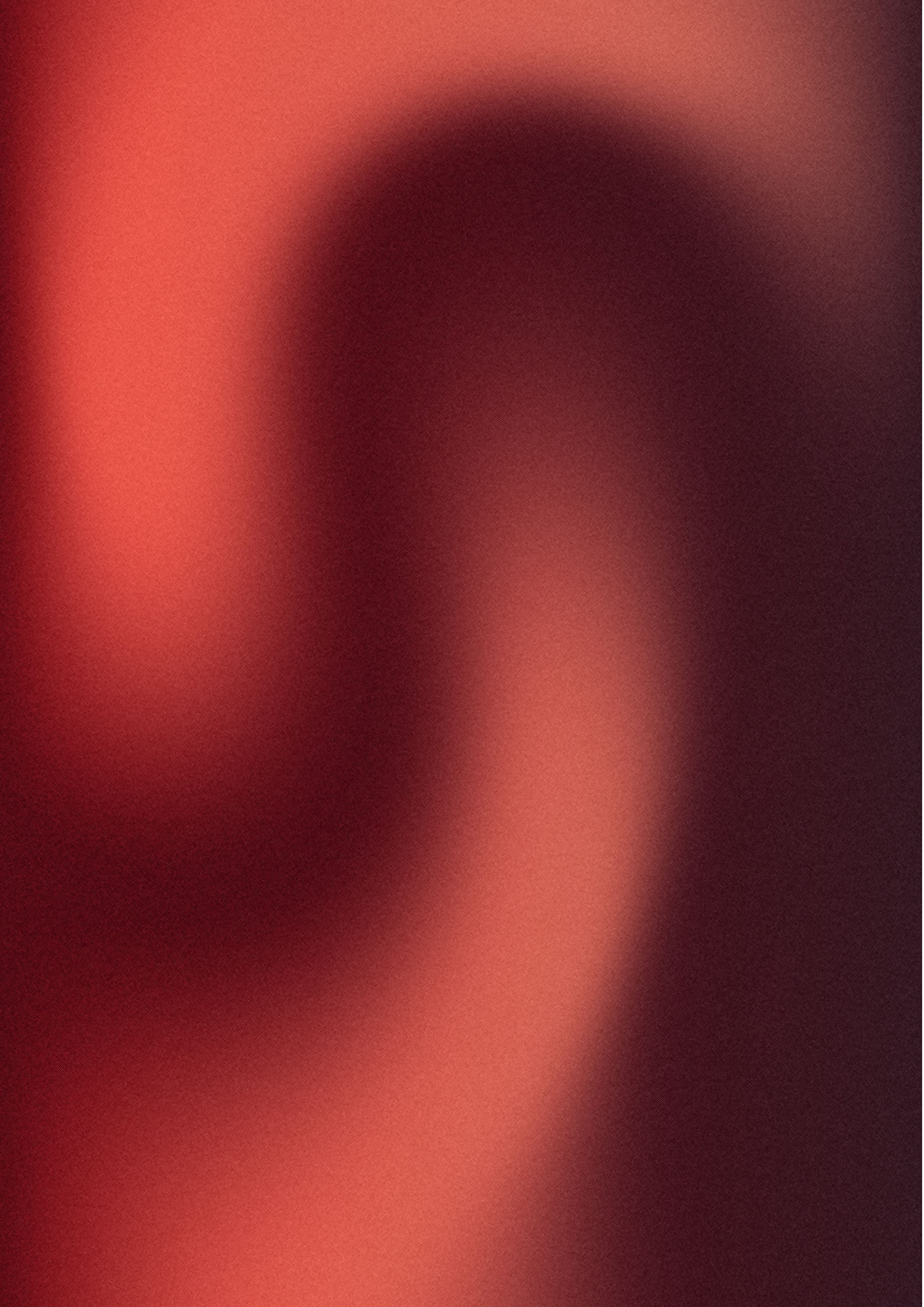

Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n’ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu
La puerta del 1691 en la calle Huiracocha se abre sobre un fantasma. En el centro del vestíbulo, rodeada por torres de sillas blancas para los espectáculos, una silueta sin cuerpo cuelga de un perchero. Un abrigo negro y un sombrero bombín le sirven de Monsieur Loyal, y dirige a los transeúntes hacia una sala de techo alto y paredes negras. Renovaron el local hace poco. Ya no se ve el cielo, aunque se lo adivine de vez en cuando a través de la chapa del tejado. Ahora, con ingenios de iluminación, se podrá tapar en la oscuridad la fuente de los chorros de tela que bajan hasta el piso. Acá podrán volar pájaros femeninos, musculosos y esbeltos, delante de la espiral gigante de una bandera. Acá podrán resonar melodías más claras que algunas palabras, podrán subir al escenario unos poemas con zancos que hacen reír y llorar, podrá aparecer ese momento breve en el que todo se puede, ese instante mágico que se contempla mejor desde lo alto: el eclipse.
Alex me espera detrás de los telones, en una pieza chica y blanca de luz que contrasta con la primera por la abundancia de cosas que contiene. Trajes rojos, blancos y negros, con rayas y encajes, tambores, máscaras pintadas o por pintar, un tablero con llaves, un tetris de paquetes de té, un ferrocarril en miniatura y una infinidad de otros objetos esquivos nos acompañan alrededor de una mesa pequeña con un mantel que recuerda los pícnics campestres. Frente a mí, Alex me mira con grandes gafas blancas y rectangulares, uno de esos accesorios que te convierten de repente en una persona con estilo aunque vistas la ropa más sencilla. Coloca los lentes sobre los cuadros del mantel, y descubre unos ojos pacientes y atentos.
Todo empezó con una cita fallida. Alguien lo había invitado a ver un espectáculo para niños, pero lo dejó plantado en la sala, entre una multitud de enanos excitados o llorones. Sin rastro del amigo, acabó por integrarse a este público, sentándose con los padres e hijos frente al escenario. Y de repente, todo se puso al revés. Caperucita le pegó al lobo con tremenda fuerza, el caballo domó al domador, y Alex se maravilló. No se quedó mucho después de la representación, todavía estaba un poco fastidiado por la ausencia de su cita. Pero tal vez esa fue, precisamente, la cita que lo esperaba, una cita con el mismísimo espectáculo.
Poco tiempo después, se inscribió en un taller de teatro. Allí empezó a aprender a hablar con su cuerpo y sus gestos, a manejar sus expresiones y a tocar la trompeta. Se formó deambulando entre los grupos de teatro. Abundaban, en los años noventa, en Lima; Cuatro Tablas, Raíces, Yuyachkani… todos constituían una red estrechada por una pasión común: el escenario. De pronto, formaba parte de esta comunidad de colores vivos. Viajó al Ecuador, a Colombia, a República Dominicana, cada vez con más experiencia. Montó espectáculos en todas partes. Solo hacía falta la espontaneidad de un ruedo en un rincón callejero y se transformaba en payaso.
De alumno se convirtió en profesor. Transmitió sus conocimientos en escuelas y universidades. Poco a poco, se rodeó de una asamblea heteróclita. Tres estudiantes de Arquitectura, dos de Artes Escénicas, otros tres de Gimnasia, dos de allí, tres de allá… así se armó el equipo de lo que entonces era el proyecto Eclipse.
Nació, quizás, bajo una estrella benévola. Los contrataron para participar en la Feria del Hogar, que todavía era uno de los eventos más concurridos del Perú. Entre las novedades electrodomésticas, las proezas técnico-mecánicas y los ecos de Circo Beat del concierto de Fito Páez, el Eclipse congregaba al público con malabares y acrobacias.
Antes de la primera presentación, los actores llegaron a cuentagotas, en toda su diversidad. El guachimán se arrancaba los pelos. ¡Por Dios! ¿No podían organizarse como grupo para no tener que abrir y cerrar la puerta todo el santo día? A la mañana siguiente, todos esperaban juntos delante la entrada. El guachimán sonrió y exclamó: «¡Aquí llegó la tropa!». Entusiasmados por esta unión repentina, se apropiaron del nombre. Ya no eran dos actores, tres arquitectos y dos gimnastas. Eran la tropa del Eclipse.
A lo largo de los espectáculos, aprendieron que la coherencia era la llave del éxito. Jugando con los límites entre teatro y circo, construían historias y personajes únicos, eclipsianos. Los colores, los trajes, el maquillaje, todo dibujaba la misma espiral, la imagen de la tropa.
Y el éxito llegó. Después de la Feria del Hogar, firmaron con una empresa un contrato por 18 000 dólares para montar un espectáculo. ¡No lo podían creer! Durante meses, la casa Yuyachkani no se vació. Hubo que encontrar otra sala, más grande aún, para que el público pudiera disfrutar de la poesía del Eclipse. Los telones se abrían sobre un espejo sin luna. Dos payasos imitaban a su doble, guiados por la música en vivo. De repente, uno atravesaba el espejo y pasaba al otro lado. Entonces, un mundo digno de Lewis Carroll adquiría vida en el escenario. Alex salía y creaba una burbuja gigante. Soplaba, soplaba y la burbuja volaba encima de la sala, encima del público. Todo se detenía un instante. La audiencia soplaba, soplaba a su turno, distraída. Bajaba la guardia un segundo y ¡PUM! Un puñetazo del escenario, en plena cara.
Ser payaso es mucho más que hacer reír. Es pescar el público, es jugar con él; y tal vez manipularlo también. Es hacerlo viajar con las emociones. Ganas su confianza con la risa, pero solo es el primer acto de la historia. «Se ríe solo hasta que yo decida», dice Alex.
Un amigo había muerto. Había salido en un bote que naufragó cerca de Paracas. Ayudó a su hijo y a otra persona a ponerse a salvo, mas él se agotó. Nadó como pudo, pero se ahogó. Hubo dos velorios a la vez. El primero recogía los llantos, la tristeza, los discursos emocionados por la separación. En el segundo se bailaba, se cantaba, se celebraba la vida de este amigo querido, se festejaba una amistad que seguía viva. Ambos lados se comunicaban. Uno entraba a conversar a solas con el muerto tirado en su féretro blanco y acababa por reír a su lado. O al revés. No era exactamente una despedida.
En el escenario, un payaso disparaba. Otro se caía. La gente reía. Pero, ¡shhh!, alguien había muerto, ¿no veían la gravedad? ¿Acaso no tenían respeto por los muertos? ¡Y PUM! Otro puñetazo. La vida real, con su claroscuro, surgía del escenario. ¿Cuáles eran las fronteras? ¿Dónde se trazaban los límites? Se prendían velas, se bajaba la música, se acostaba al muerto en un ataúd. Detrás de cada candela, brillaba la foto de un payaso muerto: Bozo, Cepillín, Charlie Chaplin. La sala se volvía una burbuja de memoria, un espacio intermedio en el cual coexistían la ausencia con la presencia. Unos recordaban a sus abuelas, otros a sus padres, aquellos a sus amigos. La vulnerabilidad abierta por la risa se desplazaba sin resistencia hacia el llanto. Periplop, así se titulaba la obra.
Desde entonces, los espectáculos tomaron varios matices. Dos payasas buscaban en vano a Frufrú, un muñeco desaparecido. «Cada uno tiene un desaparecido», dice Alex. Durante un espectáculo en Colombia, tres clowns discutían y se separaban. Uno seguía solo, pero se daba cuenta de que, sin los demás, se sentía sin compás. Volvía a disculparse y todos acababan por cooperar. «El título se escribía Sin con paz». Cada vez, la representación desafiaba la distancia con el público. No se trataba de borrarla, solo de jugar con ella, de guiar a la audiencia adonde quisiera. Se trataba de un trabajo de precisión, uno no se puede dejar llevar por su propio caos.
Pero, un día, el público contraatacó. Durante un festival en Armenia, Alex se desmayó. No se despertó durante dos días. A veces, sentía que su conciencia se levantaba, pero no podía mover su cuerpo. Escribió un espectáculo para contar esta experiencia. Se llamaba Finalis. Trataba del fallecimiento de un payaso a quien la muerte le decía: «Espera un momento, tengo unas cosas que terminar antes de ocuparme de ti». Volvió a Armenia, al teatro de su amigo, para la primera representación. El lugar en el que todo pasó. ¡Y PUM! El puñetazo le pegó a él también. La catarsis se había invertido. Terminó el espectáculo sollozando en el graderío. Había que dejarlo soltar. La segunda vez, lo había atravesado; experimentaba una sensación de calma, ni una lágrima.
«Tengo otra visión de la muerte ahora, no es solo triste. Está allí, por todos lados. Mira». Alex gira el torso y agarra un cráneo maquillado que yace sobre un mueble. «Está con nosotros y es hermosa también», reflexiona. «A veces alivia. Mi mamá colombiana murió hace dos días, y me alegro. Ya no sufre de su cáncer, está arriba. Pero sigue la relación, todavía me vigila. Cuando muera, quiero que echen mis cenizas en el mar para nutrir a los peces. Dicen que no hay que hablar de la propia muerte, pero son cosas que necesitamos preparar, también son parte de la vida».
En la sala blanca e iluminada del 1691 de la calle Huiracocha, Cristina y Belén llegan con un jarro de jugo de naranja. Han terminado su entrenamiento de aro aéreo. Hace ya dos horas que estoy del otro lado de los telones y ha llegado la hora de partir. La tropa está preparando su próximo espectáculo, Toschka, que trata acerca de violencias de género.
Al salir, la última persona de la que me despido es el perchero del vestíbulo.


Nació en París, cien años después que Ella Maillart, una viajera y escritora suiza. Sus padres le dieron su nombre y ella siente que fue «como la bendición del hada sobre la cuna», pues, desde entonces, viaja y escribe también. Pasó 2023 descubriendo el Perú, una tierra que le enseñó a ver las conexiones entre todos los seres. Ahora está explorando el este, vive en Rumanía.
En otra vida, seguramente era una araña.