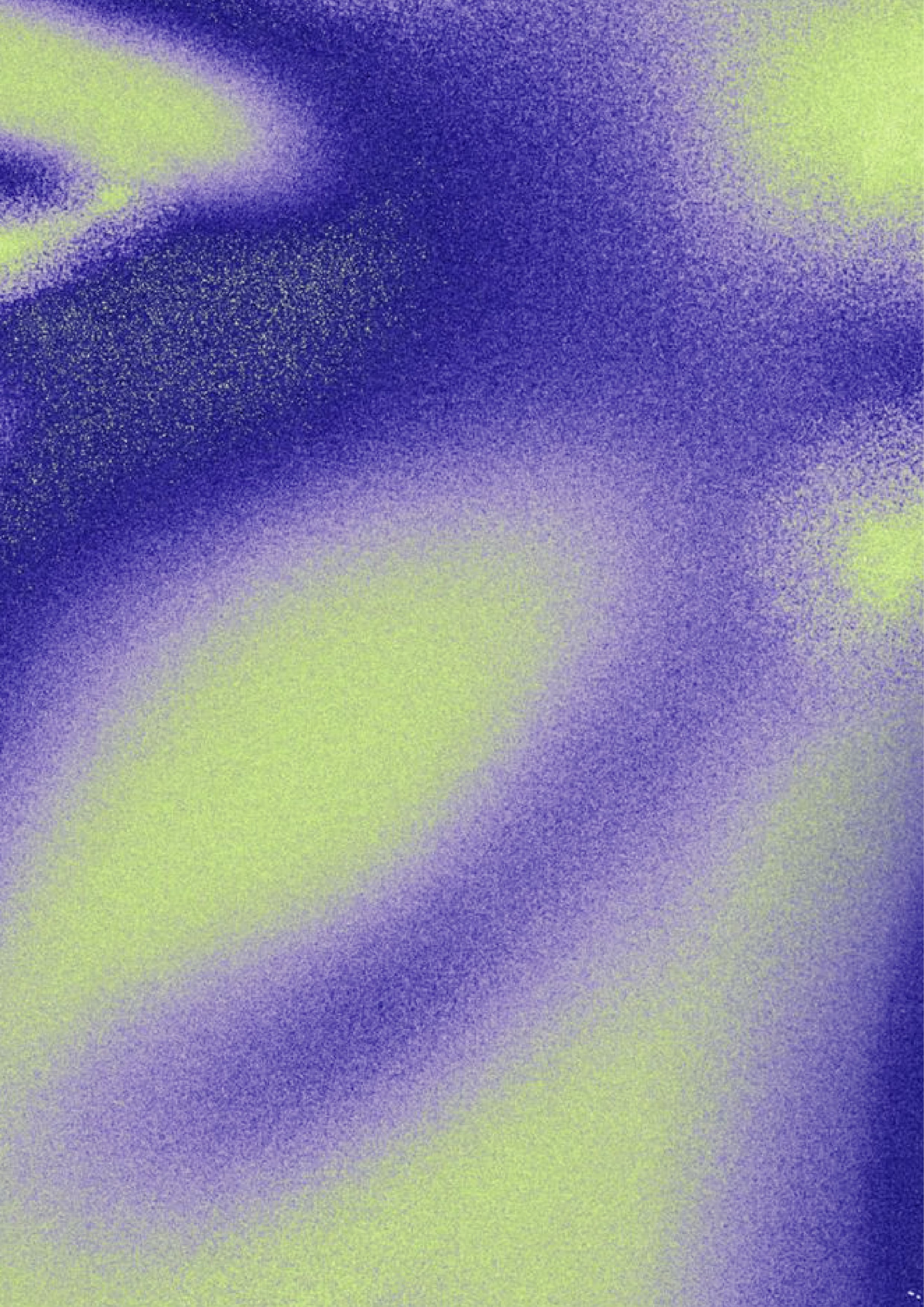

¿Cómo matar a un insecto sin causarle sufrimiento? Y, en todo caso, ¿de dónde viene esa necesidad tan humana de matarlos? ¿Ese acuerdo colectivo de ignorar la muerte cuando se ciñe a cuerpos lo suficientemente pequeños como para no experimentar remordimiento?. Porque son cuerpos, al fin y al cabo. Cuerpos llenos de vida en un instante y vacíos al siguiente. Algo incomprensible. ¿Y quién era ella para decidir sobre la permanencia de la vida en otro ser?
Estas preguntas circulaban por la cabeza de Olga cada vez que se enfrentaba a la tarea de eliminar a alguna araña, mosca o cucaracha que amenazara con perturbar la pulcritud de su hogar. Incluso las hormigas, tan idénticas entre ellas, tan impersonales, la hacían entrar en conflicto y cuestionar todo su sistema de creencias.
A veces se armaba de valor y lo hacía de golpe. Suprimía cualquier intento de lástima que se asomara y, obligándose a no pensar, tomaba el zapato más cercano y aplastaba al insecto contra la pared con un solo movimiento. Luego, corría al baño a limpiar el zapato y deshacerse del cuerpo por el inodoro. Tomaba un poco de papel y se apresuraba a volver a la habitación para eliminar cualquier rastro en la pared.
Pero cuando veía por última vez la pequeña mancha de sangre, esa diminuta evidencia de vida, volvían las preguntas. ¿Y cómo es el dolor de los insectos? ¿Se parecerá en algo al humano? Entonces no se limitaba a pensar en el dolor físico, sino en el más profundo, aquel que no se puede señalar con un dedo ni mitigar con alguna pastilla de venta libre. ¿Habrá presentido la muerte segundos antes, sabiendo que era inevitable?
Así pasaba los días en casa, sola, entre una rutina de orden y limpieza casi obsesiva, y la interrupción de esta con preguntas inútiles sobre los insectos que se atrevía a matar. Quería que todo luciera perfecto, que todo permaneciera intacto, suspendido en el tiempo. Y los insectos, lamentablemente, no formaban parte de ese santuario de la memoria. También era lamentable recordar que ya nadie la ayudaría a deshacerse de ellos. Su marido, que antes se encargaba del asunto sin dudar ni cuestionarse nada, ya no estaba.
Él era así, alguien que no se hacía muchas preguntas, pero que tampoco tenía demasiadas respuestas. Un hombre cuya simpleza Olga odiaba y amaba por igual. Una pared en blanco a donde mirar para calmarse y pausar el flujo incesante de su mente ansiosa. Ahora, con frecuencia se hacía las mismas preguntas sobre él. ¿Habrá sentido dolor? Los doctores le dijeron que su muerte había sido casi instantánea al momento del impacto. Era ese «casi» lo que aún la atormentaba, pensando en los últimos segundos.
No se había atrevido a mirar los restos del vehículo, pero resultó peor. Ahora no podía dejar de imaginárselos cuando escuchaba un auto patinando por la lluvia o frenando intempestivamente. El crujido de un envoltorio, o una persona tronándose los dedos, le llenaban la mente de imágenes violentas. Pero lo peor era escuchar la caída de algún objeto pesado, un golpe seco seguido por el silencio más contundente. Aunque, a veces, también era lo mejor. Así quería imaginar la muerte: sólida e instantánea.
Era ese el tipo exacto de muerte que quería para ella, sin «casis». Y aunque trataba de no ahondar demasiado en el tema, la aterraba la facilidad con la que se dejaba llevar por los consejos que encontraba en línea (y lo fácil que era encontrarlos). Si era honesta consigo misma, Olga tenía que aceptar que no quería vivir. Eso no quería decir que quisiera morir o, por lo menos, no en ese momento. Pero tampoco quería dejar su muerte al azar y tener que enfrentarse a la posibilidad del sufrimiento. Y eso, en gran parte, era la vida. Entonces, dedicaba algunas horas al día a una investigación que a veces dilataba y otras aceleraba cuando aparecía el miedo.
El miedo aparecía casi siempre por la noche y, quizás por eso, desde que estaba sola prefería dormir con la luz encendida. Pero algo más la mantenía despierta esta vez: el golpeteo de un escarabajo que chocaba contra la lámpara de techo. El sonido de sus alas chamuscándose en cada roce con el foco la perturbaba y se sumaba a la lista de desencadenantes. Casi podía sentir el olor que emanaba de su cuerpo, similar al del cabello quemado. Se empezaban a formar nuevas imágenes en su mente.
Se puso de pie y prendió su laptop. Abrió una pestaña de Google y escribió: «¿Cómo matar a un insecto sin que sienta dolor?». La cantidad de información que apareció frente a sus ojos fue reconfortante, y sonrió al comprobar que no estaba ni cerca de ser la única persona con ese tipo de preocupaciones. «¿Lo ves, cariño? –dijo en voz alta–. No estoy tan loca como decías», aumentó el volumen, dirigiéndose, a su marido.
Atraído por la luz de la computadora, el escarabajo se estrellaba contra la pantalla y en cada golpe dejaba pequeños rastros de algún fluido oscuro. Las imágenes empezaron a volver. La pantalla era ahora un parabrisas abollado. Desde su centro hundido, surgían rajaduras como rayos de un sol siniestro. Era también un espejo roto en el que se veía reflejada muchas veces, como observada a través de un ojo compuesto.
Y entonces, algo alejado del conflicto y de la incomodidad empezó a nacer en su pecho. «Tranquilo», le susurró, mientras extendía su mano derecha para sujetarlo con calma y distanciarlo del daño que se autoinfligía. Lo tenía ahí, entre sus dos manos. Podía cerrarlas y acabar con todo rápidamente. Podía, también, si apagaba todos sus sentidos y enfocaba su atención en el tacto, sentir la sangre recorriendo su cuerpo frágil, pero firme. Las pequeñas pulsaciones de un corazón acorazado. La vida protegiéndose a sí misma.
Abrió las manos y cerró la computadora. Con una paz renovada, volvió a su cama y apagó la luz por primera vez. Después de todo, ¿por qué debería morir? ¿Quién era ella para decidir sobre su vida? Ambos vivirían un día más, quizás meses o incluso años. Aún podía sentir su suave aleteo recorriendo la habitación cuando la invadió una nueva curiosidad. «¿Cuánto tiempo viven los escarabajos?», se preguntó antes de quedarse dormida, arrullada por el sonido.
Lo averiguaría a la mañana siguiente.


Es comunicadora de profesión, pero su pasión por la escritura la impulsó a inscribirse en diversos talleres y, finalmente, cursar una maestría en Escritura Creativa que le ha permitido experimentar con distintos formatos –cuento, novela, poesía y cómic– y explorar a fondo los temas que le interesan. Considera que, a través de sus textos, siempre regresa a lo que más la inquieta, lo que lleva a sus personajes a confrontar cuestiones como la muerte, la soledad y la incertidumbre.